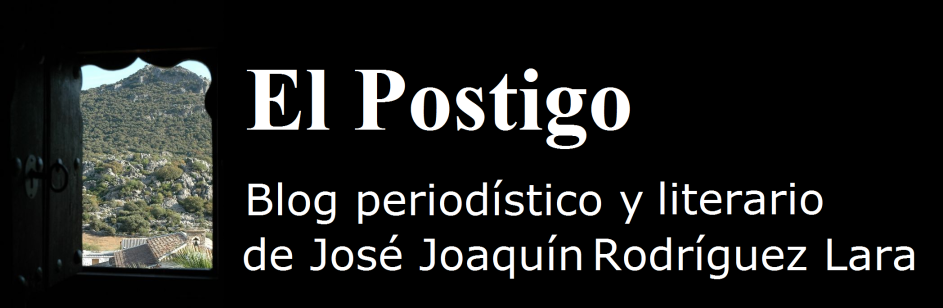martes, 25 de octubre de 2016
sábado, 15 de octubre de 2016
martes, 11 de octubre de 2016
sábado, 8 de octubre de 2016
Homenaje a la bandera, a España y a los españoles
José Joaquín Rodríguez Lara
Acabo de asistir a la parada militar con motivo de la fiesta nacional del 12 de octubre. Un homenaje a la bandera, a España y a los españoles. Emocionante, como siempre.
Ha sido en la calle y había bastantes personas participando en el acto con su presencia, con sus aplausos y con sus vítores.
Hay cosas que, a simple vista, tal vez resulten chocantes en este tipo de actos cívico-castrenses. Entre ellas están las continuas referencias de los militares a la muerte, a los soldados que perdieron la vida defendiendo a España y a su bandera.
Como la guerra, afortunadamente, nos resulta lejana, esa vinculación extra del militar con la muerte parece algo obsesiva. Pero luego recapacitas, piensas en los militares españoles que participan en misiones humanitarias en zonas de conflicto y te das cuenta de que morir defendiendo una bandera no es algo exclusivo de los Tercios de Flandes o de la Guerra de Marruecos, sino una realidad mucho más cercana.
Tan cercana que aún no está en los libros de historia, porque es una verdad de ayer mismo y todavía no ha dado tiempo a escribir los textos.
Son a esos militares, por lo general, clase de tropa, fallecidos en territorio hostil, y a los que en cualquier lugar mueren mientras cumplen con su deber, a quienes, particularmente, hago destinatarios de mi homenaje a los caídos, independientemente de cual sea su arma y su grado.
viernes, 7 de octubre de 2016
Nastasete y el Generalísimo
José Joaquín Rodríguez Lara
La muerte del Generalísimo fue providencial para Nastasete. Estoy convencido de que le salvó la vida. Nastasete se hubiese acabado allí, en el aquel preciso instante, si no se hubiese muerto El Generalísimo, El Caudillo, como también le llamaban. Sin ese oportunísimo óbito, Nastasete jamás hubiese llegado a ser Anastasio Hortelano. Nunca hubiera terminado el instituto; jamás habría estado en un tris de convertirse en director de una sucursal de la Banca Pueyo; ni siquiera habría llegado a procrear y Almudena, su única hija, no sería ahora concejala de Mujer, Cementerio y Servicios Sociales en un pueblo nuevo.
Pero falleció El Caudillo y eso trastocó para siempre los pasos de Nastasete.
Bueno, en realidad, El Generalísimo nos dejó casi un mes más tarde, pero ese desfase de fechas carece de importancia.
Quienes conocíamos y apreciábamos a Anastasio le llamábamos Nastasete. Y quienes no le conocían o no le tenían simpatía hacían hincapié en llamarle Hortelano, e incluso le llamaban 'Parcelero'. No porque Hortelano fuese su primer apellido, que lo era, sino porque hortelano era su padre y toda la familia se afanaba en vivir sacándole escuálidas cosechas, de tomates, de papas, de ajos, de acelgas..., a la pequeña parcela que la España del Generalísimo le había entregado al cabeza de familia. Siete hectáreas de tierra, una vaca, una yunta de mulas, algunos aperos de labranza y una casa. No era mucho, pero Alemania estaba más lejos.
Así que Nastasete era Hortelano por su padre y parcelero por la gracia del Caudillo. Los parceleros del Plan Badajoz, y Nastasete entre ellos, vivían en poblados de colonización, en casas grandes, blancas, con paredes de ladrillos, no de tapias ni de piedra, y situadas en calles rectas y casi sin cuestas.
Imaginados desde la aristocracia de los pueblos de convento y tenería, los poblados del Plan Badajoz eran mundos extraños. Olían a vaca, a estiércol, a mujeres con sombreros de paja... Tenían calles con nombres extraños -Ronda Norte, Ronda Oeste...-, en sus iglesias no había retablos apolillados y en sus cementerios no había ni siquiera muertos. Sólo amapolas, jaramagos y, en verano, golondrinas, muchas golondrinas.
Unas veces a pie, otras en bicicleta, bastantes en la DKW y no pocas en el carro de la parcela, Nastasete realizaba cada día el trayecto entre el poblado y el instituto. Pero en no pocas ocasiones faltaba a las clases o llegaba tarde porque la parcela, a pesar de ser pequeña, daba mucho trabajo y había que ayudar al padre a ordeñar la vaca, a sembrar los ajos y a mil cosas más inimaginables para los compañeros de pupitre.
El trabajo en la parcela hizo que Nastasete tuviese que repetir curso. Era un chico listo, pero el sistema educativo siempre le da mucho más valor a la constancia que a la inteligencia, por lo que las ausencias tan reiteradas jugaban en contra de Hortelano.
Nastasete llevaba muy mal la repetición de curso. Se aburría escuchando explicaciones que ya le sonaban del año anterior. Se aburría tanto que se escapaba del pupitre y flotaba por el aula como el genio recién liberado de una lámpara achacosa.
Doña Margarita, la profesora, por mal nombre Berro Mustio, impartía la clase de matemáticas del año pasado y Nastasete se acurrucaba en los rincones, se restregaba la espalda contra el techo, aplastaba la nariz contra los cristales de las ventanas... Volaba. Nastasete revoloteaba cual mariposa liberada de su crisálida, pero no le perdía ojo a la profesora y volvía al pupitre tan pronto como percibía que a Berro Mustio se le dilataban las aletas de la nariz. Y si la mujer avanzaba por el aula con la regla en la mano, con muchísima más razón.
Aquel día, la clase estaba de por sí algo revuelta. Nastasete había cazado varias moscas en el recreo -una de ellas muy grande-, le había cortado parte de las alas, como hacía siempre y, según su costumbre, las tenía encerradas en una bolsita de pipas.
Muy despacio, para no llamar la atención del alumnado, Nastasete se sacó del bolsillo la bolsa de las moscas, se desabrochó la bragueta y le puso la caperuza al halcón para que los insectos hiciesen su trabajo. Era una cochinada, lo reconozco, pero a él le gustaba. Le gustaba muchísimo y no hacía mal a nadie. Sus compañeros reíamos entre dientes, sus compañeras se removían inquietas en los pupitres y Doña Margarita seguía con las sumas y restas de los quebrados.
Aburrido por el máximo común denominador y harto del mínimo común múltiplo, Nastasete dio un paso más. Acariciado por la generosidad del primer sol novembrino, tomó el extremo de la cuerda de la persiana, le hizo un nudo corredizo y se ajustó el lazo a la cesta de los huevos, como si pretendiese ahorcase por los cojones.
Se acabaron los quebrados. Nastasete mecía a las afanosas moscas, ebrias dentro de la bolsa, y lograba con sus movimientos pélvicos que la persiana, enrollada en lo más alto de la ventana, bailase a su compás. Codazos, mensajes de tamtam, papelitos, confidencias al oído... En menos de un minuto, toda la concurrencia, salvo la profesora, estaban al tanto de lo que ocurría. Y nadie podía aguantar la risa, el enojo, el miedo, la vergüenza, la consternación... Hasta hubo quien se meó. Incluso la persiana se sumó a la juerga, acompañando sus vaivenes con chirridos. Estaba contenta la persiana. Y no tenía miedo. A fin de cuentas, ella estaba fuera del aula, al otro lado del cristal, casi en la calle.
Pero el panorama cambió, de repente, cuando Doña Margarita dejó de escribir paréntesis en el encerado, se volvió hacia el alumnado y se dio cuenta -Berro Mustio gastaba gafas, pero no era ciega- de que algo estaba pasando con la persiana de la ventana del fondo.
"Hortelano", gritó amenazante la profesora, que conocía a su rebaño, y se fue hacia el pupitre de Nastasete con la regla en la mano, como un picador que sale de las tablas para buscar al toro. Cesaron las risitas, las caras se clavaron en los pupitres, los ojos radiografiaron el resoplar de la profesora que avanzaba cual pistolero del Oeste por el centro de la calle y a Nastasete se le 'engurrió' todo. El halcón volvió a la jaula, la bolsa de las moscas cayó al suelo, los pobres bichos escaparon a duras penas, tocados del ala, pero la persiana, ajena a la tragedia que se avecinaba, seguía aparentemente despreocupada y feliz con sus vaivenes y sus grititos.
Los dedos de Nastasete parecían estar muertos y el muchacho no acertaba a desatar el lazo que amenazaba con estrangularle la cesta de los huevos. Nastasete sudaba más que en la recogida del tomate. Se metía las manos en la bragueta y no lograba localizar el gañote del ahorcado ni aflojar el lazo ni, por supuesto, desatar el nudo. Mientras, Doña Margarita seguía avanzando por el pasillo. Pero no ya como un picador, sino transmutada en un toro negro, negrísimo, corniveleto, con rebeca y con gafas.
Nastasete no sabía donde meterse. Intentó abrocharse la bragueta, pero la cuerda de la persiana seguía allí, como un cordón umbilical que unía su destino a los chirridos de la persiana. Llegó a temer que le pasara como al perro del tío Toribio, cuando los mostrencones le ataron con alambre unas latas a los perendengues, le refregaron el culo con 'gasoil' y el pobre animal salió huyendo, aterrorizado, y se dejó los testículos entre unas piedras en las que se atrancaron los latones. El tío Toribio sacó la escopeta, pero no se percató de que la tenía cargada con los cartuchos de sal que usaba para evitar robos en el melonar y, aunque acertó con los disparos, no mató a nadie.
Preso del espanto, Nastasete volvió a hurgarse en la bragueta y tiró con todas sus fuerzas del cordel que le salía de la entrepierna, dispuesto a romperlo o a cortarlo aunque fuese a dentelladas, pero en ese momento llamaron a la puerta del aula. Era Jacinto, el bedel, que requiría la atención de Doña Berro Mustio.
- ... Y entonces dice Don Carmelo...
Don Carmelo, falangista de toda la vida, era el director del instituto.
- ... Pues que dice que, como se ha muerto El Generalísimo, que Dios lo tenga en su gloria, algo habrá que hacer y que lo mejor es que se reúnan todos ustedes cuanto antes. Así que le está esperando en su despacho.
Poco se tardó en saber que El Caudillo no se había muerto todavía. Estaba muy grave, eso sí. Tan grave que hasta le habían llevado al hospital la mano incorrupta de Santa Teresa de Jesús, pero muerto no estaba, aunque acabasen de enterrarlo con otro bulo adobado por los enemigos de la Patria. Una infamia más.
De todos modos, las clase se suspendieron hasta más ver y Nastasete pudo al fin bajarse los pantalones, aflojarse el lazo y comprobar que, más allá de escozores, rojeces y moratones, la huevera estaba aparentemente entera. Otra cosa es que siguiera funcionando.
Peor suerte tuvieron las moscas que quedaron esparcidas por el suelo, desaladas y a merced de las hormigas, que no tienen gafas ni visten rebeca, pero son negras y con cuernos. Implacables.
jueves, 6 de octubre de 2016
miércoles, 5 de octubre de 2016
José Joaquín Rodríguez Lara
Hay dos formas de referirse al noviazgo, en cualquiera de sus formas, que siempre me han llamado la atención. Una es decir que alguien 'está hablando' con otra persona.
Cuando se lo oía decir a mi madre siempre le preguntaba: ¿Y qué se dicen? Ella me solía responder que los novios 'hablan' de sus cosas.
Con el tiempo descubrí que no 'hablan' de nada en especial. Sobre todo porque prefieren tener la boca ocupada en otros menesteres.
Otra referencia al noviazgo que siempre me asombró es decir que alguien 'está saliendo' con alguien.
Nunca lo entendí, pues en muchos casos esas dos personas ya 'salían' juntas antes de 'empezar a salir' juntas. Salían con la pandilla y después, en muchas ocasiones, 'salían' juntas, pero con los mismos amigos de toda la vida.
¿Dónde estaba la diferencia? La única que yo percibía, en lo que respecta a salir, es que, desde que 'salían', cada vez salían menos y lo que más hacían era buscar un lugar apartado, a ser posible oscuro, y no salir de él salvo en caso de necesidad.
Supongo que tanto el 'hablar' como el 'salir' de las parejas de novios son expresiones trasnochadas que nos retrotraen a épocas en las que las mujeres tenían prohibido hablar con los hombres, salvo autorización paterna o de otro familiar, y en las que salir con el pretendiente era algo impensable.
La realidad social ha cambiado mucho, pero por más trasnochadas, absurdas e imprecisas que resulten -por ejemplo, una vez casados, ¿los novios ya no hablan ni salen?- esas dos expresiones de 'hablar' y 'salir' siguen utilizándose.
Y no solo entre las capas populares de la población. Acabo de leer en la edición informática de un periódico de Madrid este titular: "Mar Flores sale con el empresario mexicano Elías Sacal".
No puedo dar crédito a que una mujer tan recatada como doña Mar Flores, madre de varios vástagos y recién divorciada, haya empezado a salir con un hombre, como si hasta ahora hubiese sido una monja de clausura y, por fin, hubiese escapado del cenobio.
Visto lo visto y sabiendo que ninguno de los dos es neófito en el bello arte del noviazgo, me atrevo a suponer que, además de salir, doña Mar y don Elías también hablarán. Aunque sea por señas.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)