Hécuba, un gran personaje para una gran actriz
José Joaquín Rodríguez Lara
En una época en la que frutas como el melón, la sandía y hasta la piña tropical se venden por mitades, y en la que los llamados formatos 'familiares' se han convertido en reliquias del pasado, cuando no en piezas arqueológicas, es de agradecer que, en el 59 Festival de Teatro Clásico de Mérida, la representación de 'Hécuba', de Eurípides, ponga sobre la escena a 25 personas entre actrices, actores y figurantes. No es lo habitual y hay que reconocer el esfuerzo que ello conlleva en tiempos de penuria.
Más asombroso aún, por inusual, y digno de aplauso es el hecho de que José Carlos Plaza, escenógrafo y director del espectáculo, no sólo respete el frontal escénico, sino que lo incorpore al decorado y hasta que lo revalorice con unos efectos luminosos que resaltan la presencia de las columnas, de las cornisas y de los demás elementos que integran el scenae frons del Teatro Romano de Mérida. Cierto es que un teatro en ruinas, como el emeritense, resulta pintiparado para representar las ruinas de una ciudad como Troya, aniquilada por los ejércitos griegos, pero también es verdad que en otros montajes se registraron situaciones idénticas o muy parecidas y el frente escénico del Teatro Romano no solo no fue aprovechado, sino que hasta se ocultó y se disfrazó para apartarlo de la representación. En 'Hécuba', el Teatro en ruinas le da una pátina de arte a los escombros amontonados sobre la escena para simular la destrucción de Troya.
La cantidad no garantiza la calidad y el hecho de que haya 25 personas sobre la escena y que, como ocurre en esta versión de 'Hécuba', se aprovechen casi en su totalidad los 63 metros de largo por 7,5 de ancho que tiene el famoso pulpitum del monumento emeritense no asegura el éxito de un espectáculo, pero sí constituye un plus que merece ser reseñado. Con demasiada frecuencia los montajes que se representan en el Teatro Romano de Mérida se circunscriben a unos pocos metros cuadrados, como si la grandiosidad de la arena emeritense o la majestuosidad de sus valvas asustara; o, lo más probable, como si esos espectáculos hubiesen sido diseñados para recintos pequeños y al extenderlos sobre uno de grandes dimensiones corriesen el riesgo de diluirse en la retina del espectador.
 |
| Doña Concha Velasco en el papel de Hécuba. (Imagen publicada por kedin.es) |
Y sobre lo nutrido del reparto y lo verosímil de las ruinas se alza la figura de doña Concha Velasco, metida en la piel de un personaje que puede comerse por lo pies a cualquier actriz a nada que se descuide. La troyana Hécuba, que fue reina de Ilión y se ha quedado reducida a esclava de los vencedores, tras haber visto morir a su esposo y a sus hijos, es un personaje escrito a la medida de una gran actriz y doña Concha Velasco lo es. Hay una Hécuba arrogante y otra sumisa, una mujer destrozada por el dolor de haber perdido a sus seres queridos, su condición de reina y su ciudad y un ser capaz de utilizar su dolor para destrozar la vida de los demás. Están la Hécuba compasiva y la vengativa, la justa y la justiciera, la que defiende la verdad y la ley y a la que no le importa mentir ni infringir los preceptos para conseguir su propósito. Hécuba es un personaje lleno de matices, permanece en escena durante toda la representación y tiene en la voz, en las inflexiones, en las modulaciones, que van del susurro hasta el grito, su principal vía de comunicación, muy por encima de los gestos, que tampoco faltan.
Lamentablemente, la técnica, la dichosa megafonía, no ayuda lo suficiente a doña Concha Velasco. El día del estreno hubo altibajos en el control del sonido o, al menos, en los sonidos que llegaban a espectadores situados en la ima cavea, y en una misma frase la voz de la actriz mostraba cambios de tono y volumen que no parecían naturales ni acomodados a la situación.

Juan Gea, que encarna al rey Agamenón,
con Concha Velasco. (Imagen publicada por elcultural.es)
La parcela del sonido es manifiestamente mejorable en este montaje de 'Hécuba' pues, además de los chocantes altibajos citados, hay un efecto de eco, de reverberación o de recitado en paralelo, no sé como denominarlo, que intenta suplir las voces de unos coros inexistentes en este y en la inmensa mayoría de los montajes, por muy griega que sea la tragedia, y que llega a los espectadores tan revuelto que resulta prácticamente imposible entender lo que se está diciendo por megafonía y desde la escena. Y la culpa no debe de ser de los altavoces, pues cuando suenan las olas rompiendo contra la playa se escucha perfectamente. Si con esa superposición de discursos ininteligibles se quiere representar el caos posbélico, vale, pero el efecto vale igualmente para el primer día de rebajas en unos grandes almacenes.
De todas las virtudes -belleza, suntuosidad, capacidad, elegancia, acústica...- que tuvo el teatro que el consul Agripa le regaló a los emeritenses 15 años antes de que naciese Jesucristo, que ya ha llovido, la que mejor ha resistido el embate de los milenios ha sido precisamente la acústica. Por ello resulta muy lógico que el Teatro se rebele cuando no le reconocen esa virtud. Acepta que lo decoren, pues su belleza ya no es lo que fue; admite que lo cubran con alfombras y tarimas, que se le hagan implantes en las caveas y hasta que se le pongan juegos de luces para recuperar el brillo que tuvo cuando estaba completamente cubierto de mármol, pero en lo tocante a la acústica, que no lo toquen; déjenlo ya, que así es la rosa. No conviene provocar a la maldición, a esa maldición que, en el Teatro Romano, se ceba con los micrófonos precisamente cuando más protagonismo se les da.

con Concha Velasco. (Imagen publicada por elcultural.es)
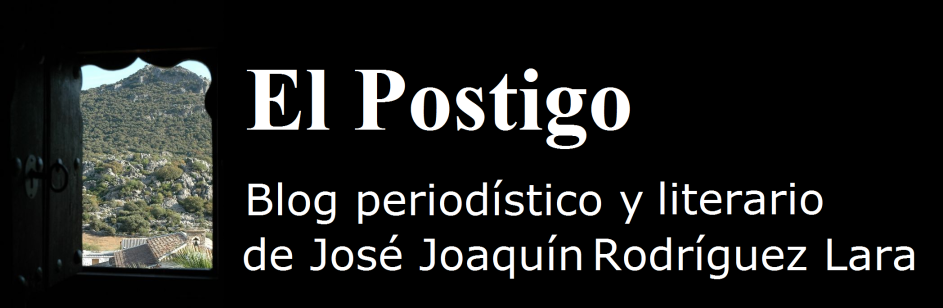
No hay comentarios:
Publicar un comentario