La Singa
José Joaquín Rodríguez Lara
La Singa era una galga 'averdugá' en negro. Mi padre llamaba 'averdugaos' a los perros de capa barcina, seguramente por la semejanza existente entre las manchas atigradas del pelaje barcino y los verdugones causados por los golpes del azote. La Singa nació en La Cocosa, en un chocillo de juncia que mi padre había levantado detrás de nuestro propio chozo.
Era hija de la Campera, 'averdugá' en castaño, una galga que mi padre había conseguido en Valverde de Leganés a cambio de unas pitilleras de cigarrillos Ideales. En el primer celo que se le presentó a la perra, se cruzó a la Campera con un galgo que había en una finca cercana y, de la amplia camada, mi padre eligió dos hembritas entre las cachorritas más pequeñas. La otra era para el dueño del macho. Pero la Singa se crió sola con su madre, con todo el piano de pechos a su disposición, pues a su hermana, una vez acalostrada, se la llevaron y la crío una cabra. Decía mi padre que si un cachorrito no tiene perra que lo amamante, la mejor solución es criarlo a los pechos de una cabra. Da trabajo, pero parece que es la leche más parecida a la canina.
La Singa creció fuerte y feliz durante meses, sin conocer la cadena hasta que, al verla corretear junto al chozo, alguien del cortijo dijo que había que atarla. Y así se hizo. Según parece, en el cortijo se culpó a perros sin identificar de haber rajado, un par de noches antes, una sábana colgada a secar en el tendedero.
Entonces la Singa todavía no tenía nombre. No lo tuvo hasta que un día, cuando iba a echarle de comer, mi padre la llamó ¡Singa, Singa! Yo, que estaba en el chozo, sentado a la candela, le oí perfectamente y luego él mismo me lo contó. "Joaquinito, cuando llames a la perra, llámala Singa, que ese es el nombre que le he puesto". A los perros hay que bautizarlos a la hora de comer, para que asocien su nombre con algo agradable. Me lo enseñó mi padre que siempre lo hacía así y los perros atendían de inmediato. Desde el primer momento Singa me pareció un nombre precioso; un nombre por el que sigo sintiendo tanto respeto que jamás se lo he puesto yo a ninguno de los muchos perros que he tenido desde entonces.
"Luego, cuando ya empiece a caer la tarde, atas a la Singa con esta cuerda y me la llevas al pinar, que allí estaré yo con el tractor", me dijo mi padre un día mientras apurábamos los garbanzos cocidos con una pizca de espinazo. Dicho y hecho. Guiado por el estruendo del Lanz 60 y por las volutas de humo negro que salían de la alta chimenea que tenía como tubo de escape el principal tractor de La Cocosa, me acerqué hasta la besana, más allá de la carretera de Badajoz, en los límites del pinar. Mi padre terminó la jornada, bajó del Lanz 60 y soltó a la Singa, que empezó a corretear por el barbecho. Estaba tan feliz que, aunque la llamábamos, no venía. En su correteo levantó una liebre y se engalgó con ella. Era la segunda o la tercera beata que corría en su corta vida y no la alcanzó; la liebre se perdió entre los matorrales del cordel y la Singa volvió con nosotros, un buen rato después, con la lengua bamboleándole entre las manos como si estuviésemos en periodo de veda y la galga llevase colgado del cuello el preceptivo tangaño.
No era aquella la liebre que mi padre le tenía reservada a la Singa, sino otra que estaba encamada bajo una encina. Mientras veía alejarse a la galga detrás de la pieza imprevista, mi padre no dejaba de hablar. Primero llamó a la perra, infructuosamente, luego la dejó ir, no sin cierta inquietud, para no contravenir sus instintos y se lamentó sin levantar la voz. "Ya no hay nada que hacer", dijo. "Pero aquí hay otra liebre. ¿La has visto, Joaquinito?". "No, papa". "Mírala, está encamá, ahí delante, debajo de la encina". Miré y remiré, pero no conseguí verla. Mi padre siguió hablándome, mientras los ojos se le iban hacia el cordel, tratando de acelerar el regreso de la galga. "La liebre está ahí, nos está mirando, y tenemos que hablar, sin dar voces, para que no se levante y la perdamos. No te calles, di lo que sea...". "Sí, papa" "¿Todavía no has visto la liebre? Mírala, ahí, ahí viene ya la Singa. Está hecha polvo de la carrera que se ha pegao".
Era hija de la Campera, 'averdugá' en castaño, una galga que mi padre había conseguido en Valverde de Leganés a cambio de unas pitilleras de cigarrillos Ideales. En el primer celo que se le presentó a la perra, se cruzó a la Campera con un galgo que había en una finca cercana y, de la amplia camada, mi padre eligió dos hembritas entre las cachorritas más pequeñas. La otra era para el dueño del macho. Pero la Singa se crió sola con su madre, con todo el piano de pechos a su disposición, pues a su hermana, una vez acalostrada, se la llevaron y la crío una cabra. Decía mi padre que si un cachorrito no tiene perra que lo amamante, la mejor solución es criarlo a los pechos de una cabra. Da trabajo, pero parece que es la leche más parecida a la canina.
La Singa creció fuerte y feliz durante meses, sin conocer la cadena hasta que, al verla corretear junto al chozo, alguien del cortijo dijo que había que atarla. Y así se hizo. Según parece, en el cortijo se culpó a perros sin identificar de haber rajado, un par de noches antes, una sábana colgada a secar en el tendedero.
Entonces la Singa todavía no tenía nombre. No lo tuvo hasta que un día, cuando iba a echarle de comer, mi padre la llamó ¡Singa, Singa! Yo, que estaba en el chozo, sentado a la candela, le oí perfectamente y luego él mismo me lo contó. "Joaquinito, cuando llames a la perra, llámala Singa, que ese es el nombre que le he puesto". A los perros hay que bautizarlos a la hora de comer, para que asocien su nombre con algo agradable. Me lo enseñó mi padre que siempre lo hacía así y los perros atendían de inmediato. Desde el primer momento Singa me pareció un nombre precioso; un nombre por el que sigo sintiendo tanto respeto que jamás se lo he puesto yo a ninguno de los muchos perros que he tenido desde entonces.
"Luego, cuando ya empiece a caer la tarde, atas a la Singa con esta cuerda y me la llevas al pinar, que allí estaré yo con el tractor", me dijo mi padre un día mientras apurábamos los garbanzos cocidos con una pizca de espinazo. Dicho y hecho. Guiado por el estruendo del Lanz 60 y por las volutas de humo negro que salían de la alta chimenea que tenía como tubo de escape el principal tractor de La Cocosa, me acerqué hasta la besana, más allá de la carretera de Badajoz, en los límites del pinar. Mi padre terminó la jornada, bajó del Lanz 60 y soltó a la Singa, que empezó a corretear por el barbecho. Estaba tan feliz que, aunque la llamábamos, no venía. En su correteo levantó una liebre y se engalgó con ella. Era la segunda o la tercera beata que corría en su corta vida y no la alcanzó; la liebre se perdió entre los matorrales del cordel y la Singa volvió con nosotros, un buen rato después, con la lengua bamboleándole entre las manos como si estuviésemos en periodo de veda y la galga llevase colgado del cuello el preceptivo tangaño.
No era aquella la liebre que mi padre le tenía reservada a la Singa, sino otra que estaba encamada bajo una encina. Mientras veía alejarse a la galga detrás de la pieza imprevista, mi padre no dejaba de hablar. Primero llamó a la perra, infructuosamente, luego la dejó ir, no sin cierta inquietud, para no contravenir sus instintos y se lamentó sin levantar la voz. "Ya no hay nada que hacer", dijo. "Pero aquí hay otra liebre. ¿La has visto, Joaquinito?". "No, papa". "Mírala, está encamá, ahí delante, debajo de la encina". Miré y remiré, pero no conseguí verla. Mi padre siguió hablándome, mientras los ojos se le iban hacia el cordel, tratando de acelerar el regreso de la galga. "La liebre está ahí, nos está mirando, y tenemos que hablar, sin dar voces, para que no se levante y la perdamos. No te calles, di lo que sea...". "Sí, papa" "¿Todavía no has visto la liebre? Mírala, ahí, ahí viene ya la Singa. Está hecha polvo de la carrera que se ha pegao".
 |
| Liebre encamada en un barbecho. (Imagen bajada de internet) |
La perra se acercó a nosotros, nos hizo fiestas y hasta nos salpicó de babas con aquella lengua tan enorme que me parecía imposible que pudiera volver a guardarse en la boca; mi padre la acarició y, acuciado por la huida del sol, que ya trasponía el horizonte camino de Portugal, dio una palmada para que la liebre saltara de su encame bajo la encina. Inmediatamente la Singa salió tras ella. Fue la primera vez que vi una liebre viva tan cerca, y también la primera en la que contemplé el combate entre el miedo y el deseo, entre la astucia y la codicia, entre la experiencia y la afición, entre la tierra y el viento, entre la vida y la muerte. La liebre se disparaba allí donde el peso del tractor había compactado los terrones y retorcía sus pasos con inauditos cambios de sentido cuando notaba el aliento de la Singa. Fueron unos segundos de enorme emoción; el corazón se me salía por la boca, como si quisiera competir con la lengua de la galga. Finalmente, triunfó la tierra y la Singa volvió hasta nosotros con los ojos brillantes, la lengua arrastrándole por el suelo, los pies doloridos y claros deseos de disculparse por su doble fracaso. La acariciamos y volvimos al chozo, sin dos liebres y con alguna duda sobre la calidad de la perra -su hermana, la criada con leche de cabra, ya había matado más de una beata-, pero con recuerdos que para mí aún resultan imborrables.
Con el tiempo, la Singa se convirtió en una galga de bandera. Por entonces en los galgos españoles de campo había su pizca de sangre inglesa y la Singa era una perra veloz que muy pronto aprendió la lección: cuando el predador juega con la presa, burlándose de ella, es fácil que se la jueguen a él y termine burlado.
Nunca alcanzó la fama que tuvo la Coralia ni el prestigio del Mantés, galgos propiedad de mi padre que reinaron en los llanos de La Cocosa después de la Guerra Civil, cuando había una tragedia en cada familia y una liebre detrás de cada retama, pero la Singa fue una perra de categoría. La generosidad de su boca sació muchas veces la necesidad de las nuestras; la de mis padres, la mía y la de mis hermanos. Al margen de alguna perdiz o de una percha de aguanieves (avefrías), la carne que por aquellos días entraba en el chozo la llevaba ella, la Singa.
Con el tiempo, la Singa se convirtió en una galga de bandera. Por entonces en los galgos españoles de campo había su pizca de sangre inglesa y la Singa era una perra veloz que muy pronto aprendió la lección: cuando el predador juega con la presa, burlándose de ella, es fácil que se la jueguen a él y termine burlado.
Nunca alcanzó la fama que tuvo la Coralia ni el prestigio del Mantés, galgos propiedad de mi padre que reinaron en los llanos de La Cocosa después de la Guerra Civil, cuando había una tragedia en cada familia y una liebre detrás de cada retama, pero la Singa fue una perra de categoría. La generosidad de su boca sació muchas veces la necesidad de las nuestras; la de mis padres, la mía y la de mis hermanos. Al margen de alguna perdiz o de una percha de aguanieves (avefrías), la carne que por aquellos días entraba en el chozo la llevaba ella, la Singa.
 |
| Un tractor Lanz, parecido al Lanz 60 que conducía mi padre, tractorista por cuenta ajena. (Imagen bajada de Internet) |
Pero llegó un momento en el que la caza ya no podía suplir las carencias del sueldo y mi padre dejó el Lanz 60, la hilandera John Deere, que segaba el forraje y lo amontonaba en cordones para que se pudiera empacar, se despidió de la cosechadora y salió de La Cocosa -donde había empezado a trabajar cuando solo tenía siete años, espantando las gallinas y pavos que se acercaban a la era-, para marcharse a Alemania. Además de los cuatro trastos, la Singa también vino con nosotros a Barcarrota. Ella, que había aprendido a correr en La Cocosa con la meta puesta en el horizonte, se adaptó muy bien a las paredes de piedra seca, a los riscales y a los matojos que las liebres de Barcarrota usaban como perdederos. A la Singa, no solo le gustaba correr las liebres, además, cazaba y era capaz de levantar una perdiz y de parar un conejo.
En Barcarrota se pasaba el día en la calle y, al atardecer, golpeaba la puerta de casa con el rabo para que le abriésemos y poder dormir a cubierto en el corral. Una noche no lo hizo y jamás volví a verla. Fue el primer perro que me robaron y aún me duele.
Daría cualquier cosa por saber qué fue de la Singa, la galga que crió mi padre y a la que una tarde iniciática vi correr dos liebres en la linde de La Cocosa, al borde del pinar.
En Barcarrota se pasaba el día en la calle y, al atardecer, golpeaba la puerta de casa con el rabo para que le abriésemos y poder dormir a cubierto en el corral. Una noche no lo hizo y jamás volví a verla. Fue el primer perro que me robaron y aún me duele.
Daría cualquier cosa por saber qué fue de la Singa, la galga que crió mi padre y a la que una tarde iniciática vi correr dos liebres en la linde de La Cocosa, al borde del pinar.
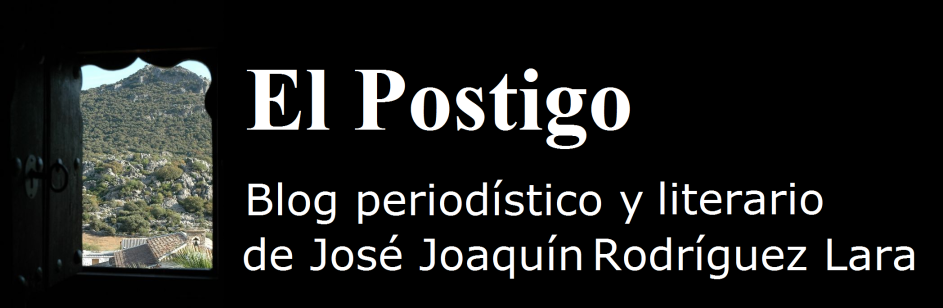
No hay comentarios:
Publicar un comentario