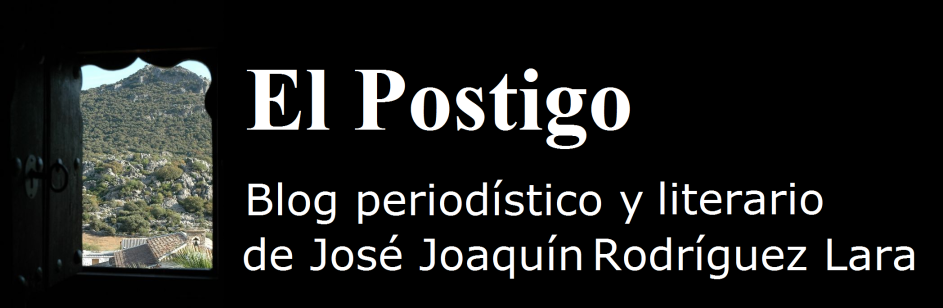martes, 31 de diciembre de 2013
jueves, 19 de diciembre de 2013
La losa que aterriza
José Joaquín Rodríguez Lara
Hace aproximadamente 7.000 años, hacia el 5000 antes de Cristo, gentes que vivían en la fachada atlántica europea, en lo que hoy es el Alentejo portugués y la Extremadura española, empezaron a construir dólmenes con las lanchas de granito que tanto abundan en esta parte de la península Ibérica. Y los construyeron tan bien y con tanto afán que, 9.000 años después, aún perduran. El megalitismo es uno de los primeros fenómenos culturales que vertebran Europa, repitiendo materiales, técnicas, finalidades y misterios por todo el oeste y el centro del continente, además de por el norte de África, en un trasiego de mitos y de gentes que convirtió en caminos las trochas abiertas por los animales. Miles de años antes de que Bruselas se convirtiese en el hipotálamo de la unidad europea, ya había en Europa gentes que se movían por el continente interconectando sus territorios.
En Europa se conocen decenas de miles de dólmenes, aunque son muy pocos los que están perfectamente excavados, estudiados, protegidos de los agentes que puedan dañarlos, bien señalizados y explotados, en el más noble sentido del término explotar, como recurso artístico, cultural, antropológico y turístico. Suelen ser el vestigio visible más antiguo que demuestra la ocupación de una zona por sociedades humanas, pero la mayoría de las veces reciben infinitamente menos atención de las autoridades, de las instituciones y de la ciudadanía cultivada que otros monumentos menos antiguos, significativos y singulares. De la mayoría de los dólmenes, término que en la lengua bretona significa mesas de piedra, se preocupan más quienes nada o poco saben de su origen y los llaman casas de brujas, del diablo o de moros, que los organismos locales, regionales, estatales y comunitarios que deberían cuidarlos.

Dolmen de La Lapita, en Barcarrota (Badajoz).
(Imagen publicada por abc.es)
Extremadura cuenta con un número considerable de dólmenes y otros monumentos megalíticos, pues forma parte de un área luso-hispana en la que la cultura de los megalitos tuvo un enorme auge. Diversas rutas de senderismo llevan a muchos de esos monumentos prehistóricos, como ocurre en la zona de Valencia de Alcántara (Cáceres), o no es difícil acceder a ellos, aunque no existan rutas tan bien señalizadas, como sucede en Barcarrota (Badajoz). En otros casos, los dólmenes pasan desapercibidos, como si el abandono hubiese apagado el misterio de unas piedras que llevan milenios hablándole al cielo con sus bocas desdentadas.
Y los dólmenes no fueron construidos para pasar desapercibidos; todo lo contrario, quienes los construyeron los levantaron para que fueran vistos, incluso desde lejos. Además de tumbas colectivas, en los dólmenes había algo de obstentación tribal. Marcaban el territorio, indicando que allí había un grupo de personas fuertes, numerosas y lo suficientemente bien organizadas para levantar un monumento funerario colectivo que exigía un considerable esfuerzo. A los constructores de los dólmenes les interesaba que sus vecinos viesen su fortaleza como pueblo o el poder de sus caudillos, por eso los levantaron en lugares prominentes o en encrucijadas, sin importarles demasiado desde cuan lejos tendrían que arrastrar las piedras.

Arrastre de un menhir de 13,5 toneladas deslizándolo sobre troncos.
(Fotografía publicada por la información.com)
Este aspecto de la aventura megalítica, el arrastre de las piedras usadas para la construcción de los dólmenes, acapara gran parte del misterio que exhalan estos y otros monumentos ciclópeos. ¿Cómo las tallaron, aunque fuera mínimamente, cómo sacaron de la cantera y transportaron aquellas personas piedras que en muchos casos pesan varias toneladas? ¿Las cortaron a golpes, con fuego y agua? ¿Las arrastraron con sogas de fibras vegetales, de cuero, de tendones trenzados, sobre trineos, utilizaron troncos y barro para facilitar el deslizamiento? ¿Cuántas personas acarrearon cada bloque de piedra? ¿Cómo se organizaban? ¿En qué época del año lo hacían? No se sabe. En cualquier caso, la tarea debió de ser colosal.

Menhir listo para el arrastre. (Imagen publicada
en laarqueologiaesmivida.blogspot.com.es)
El acarreo de piedras es un misterio con el que no terminan los siglos; ni en el caso de los monumentos prehistóricos, ni tampoco en los históricos, como ocurre con las pirámides, la más antigua de las cuales comenzó a levantarse hacia el año 2600 antes de Cristo, en Saqqara, Egipto. Los dólmenes, que originalmente estaban cubiertos de tierra, parecen pequeñas pirámides o protopirámides, que recuerdan tanto a las mastabas, palabra que significa bancos, como a las pirámides escalonadas, a las apuntadas y a las pirámides clásicas de caras planas. Sin adentrarse en los terrenos del célebre misteriólogo Íker Jiménez, hay que reconocer la existencia de ciertos paralelismos entre las gentes que levantaron megalitos en Europa y los antiguos egipcios. No sólo por la construcción de enterramientos piramidales, o con apariencia piramidal, y por el hecho de que los levantasen con enormes bloques de piedra que aún no se sabe con exactitud cómo pudieron manejar, sino porque tanto al borde del Mediterráneo como en la orilla del Atlántico los europeos y los egipcios, seguramente para resaltar hechos que consideraban memorables, hincaron en la tierra grandes agujas pétreas: los menhires y los obeliscos.

Menhir da Meada. (Imagen obtenida
en dolmentierraviva.blogspot.com)
El mayor menhir de la peninsula Ibérica, el Menhir da Meada, está en Castelo de Vide (Portugal), muy cerca de Extremadura; medía casi 8 metros y pesa unas 18 toneladas. El menhir más grande de Europa es el Grand Menhir Brisé (roto) que está en la Bretaña francesa. Aunque estuvo en pie, ahora yace en el suelo donde fue dividido, intencionadamnente, en cuatro trozos; medía más de 18 metros, pesaba unas 300 toneladas y formó parte de un alineamiento junto con otros 18 menhires igualmente gigantescos. Si no se ve ni se toca es difícil creer que exista; es absolutamente impresionante.

Los cuatro fragmentos de Le Grand Menhir Brisé, en la Bretaña francesa.
(Imagen bajada de Internet)
Dejando al margen los increíbles alineamientos de Carnac (Francia), que son monumentos con características distintas al menhir, más parecidas al cromlech, a los círculos de piedra, hay muchos menhires aislados, pero parece haber más dólmenes, seguramente porque estos, aunque exigían muchísimo más esfuerzo colectivo para construirlos, tenían también más utilidad. Se supone que, una vez que se había decidido levantar un dolmen, lo primero era elegir el lugar más adecuado para su construcción, cavar una zanja circular y llevar hasta ella las piedras, llamadas ortostatos, que al hincarlas en la zanja y ponerlas en pie formarían las paredes de la cámara sepulcral. Pero la base de cualquier dolmen está en el techo -de ahí que los antiguos bretones le llamaran mesa-, en la piedra que lo cierra por arriba, sin la cual no podría cubrirse con tierra, pues la invención de la falsa cúpula por aproximación de hiladas de piedra, un antecedente de la bóveda de rosca, es muy posterior. En estas circunstancias no es aventurado suponer que al seleccionar las piedras del dolmen se comenzase eligiendo una buena losa para el techo.
Una de las características de los dólmenes es que su acceso está orientado al Este, por lo que es posible que el líder de los constructores marcase el punto exacto de la entrada tan pronto como el sol se abría paso en el horizonte. En el lado contrario al acceso se colocaba la piedra de cabecera, generalmente mayor que las otras piedras verticales, y a partir de ella comenzaba a cerrarse el círculo con tres o cuatro ortostatos más.
La orientación de las tumbas hacia el naciente puede ser interpretada de muchas formas. Desde un punto de vista religioso o espiritual, como una forma de culto solar, o de hacerle llegar la luz, y con ella la vida de ultratumba, a los fallecidos. Bajo un enfoque práctico, como la mejor forma de que los rayos solares iluminasen el interior sombrío de la sepultura, para poder acceder a ella con más facilidad durante las inhumaciones, pues los dólmenes eran enterramientos colectivos utilizados y reutilizados durante generaciones. La orientación podría ser igualmente un modo de eludir el azote directo de la lluvia y del viento sobre el acceso. Cuando los corsés urbanístico no lo impiden, actualmente también se prefiere orientar los edificios hacia oriente, hacia la salida del sol. La estrella que nos calienta desde el amanecer tiene tanta importancia para la vida humana, que incluso al hecho de buscar el Norte, el Sur o el Oeste se le denomina orientarse, como si se estuviese buscando el Oriente, el Este.

Dolmen de Crucuno, en Francia, con la cámara y el
acceso, a la derecha, cubiertos por dos enormes losas.
(Imagen obtenida en dolmenes.blogspot.com)
Con todos los ortostatos bien hincados en el suelo y la abertura de acceso a la cámara perfectamente delimitada, los constructores de los dólmenes amontonaban en torno al recinto tierra y piedras menudas, construyendo una especie de rampa que llevaba desde la base del terreno hasta la parte superior del recinto sepulcral. Se considera que por esta rampa, seguramente humedecida con agua, arrastrándola mediante sogas y deslizándola sobre troncos, se subía la piedra que iba a servir como techo para cerrar la cámara funeraria por su parte superior.
Habitualmente se representa esta acción con dibujos en los que el interior de la cámara está vacío, lo que me parece un error. Si la cámara estuviese vacía en el momento de colocar la losa horizontal, el esfuerzo necesario para deslizarla sobre las piedras verticales sería mucho mayor, ya que el granito es muy abrasivo y no facilita, sino todo lo contrario, el desplazamiento de dos piedras que se rozan; sobre todo cuando pesan tanto. Además, ese roce dejaría inevitablemente cicatrices, rasguños, señales muy patentes en las piedras, fundamentalmente en la losa horizontal. Sin embargo, no he hallado hasta ahora estudios que muestren la existencia de esas marcas, lo cual es bastante raro conociendo la minuciosidad y la precisión con la que suelen realizarse las investigaciones arqueológicas.
Es de suponer, por otra parte, que al deslizar la losa sobre los ortostatos verticales del dolmen se corriese el riesgo de que la piedra horizontal cayese dentro de la cámara vacía, lo que obligaría a retirarla no sin gran esfuerzo. O lo que aún sería más grave, que al deslizar la losa sobre el canto de las piedras verticales, la fricción tumbase hacia el interior de la cámara alguno de los bloques hincados en la zanja que, aunque estaban reforzados por fuera con la tierra de la rampa, por dentro no disponían de sujeción adicional.

Acceso por el corredor al dolmen del Milano, en Barcarrota
(Badajoz). (Imagen publicada por JuanRa Díaz)
Por todo ello creo que la colocación de la losa se hacía con un sistema ligeramente distinto a lo que generalmente se cree y se dice. En mi humilde opinión, sería así. Una vez colocados los ortostatos en la zanja y convenientemente asegurados con piedras pequeñas y otros materiales, se cubrían completamente los bloques pétreos con tierra, por fuera y por dentro, llenando la cámara, para que no se vieran, formando un montón cónico, como si el túmulo ya estuviese terminado. Entonces se arrastraba la losa por la rampa y, sin rozar los ortostatos, se colocaba sobre la tierra que llenaba y cubría la cámara, cuyo perímetro exacto podría señalizarse con estacas de madera u otros materiales ligeros. Una vez que la losa estaba en su sitio, sobre el recinto sepulcral, sin haber rozado las piedras verticales, se extraía poco a poco la tierra que llenaba la cámara, con lo que la capa que separaba a la losa horizontal de las piedras verticales iría perdiendo consistencia y la tapa del techo aterrizaría sobre los bloques verticales suavemente, sin sufrir ningún tipo de fricción ni abrasión.
La tierra extraída del interior de la cámara sepulcral se reutilizaría para cubrir la losa horizontal, que habría quedado al aire, y la entrada a la cámara, tanto si el acceso se hacía a través de un corredor o directamente al corazón del monumento, con lo que el túmulo dolménico adquiriría su aspecto definitivo. Este sistema de colocación de la losa me parece absolutamente imprescindible en los dólmenes de mayor diámetro y en aquellos en los que la piedra horizontal es extraordinariamente pesada.
Miles de años después de que el túmulo dejase de acoger restos mortuorios, el abandono, la erosión, los buscadores de supuestos tesoros y los constructores de cercas, corrales, casas y hasta ermitas se encargarían de retirar la tierra que le servía de protección a los enterramientos, fragmentarían y derribarían los ortostatos arruinando así los más singulares monumentos funerarios europeos, que a pesar de todo resisten el atropello y la desidia, como demostración de que la vida es breve, pero la muerte es eterna.

(Imagen publicada por abc.es)

(Fotografía publicada por la información.com)

en laarqueologiaesmivida.blogspot.com.es)

en dolmentierraviva.blogspot.com)

(Imagen bajada de Internet)

acceso, a la derecha, cubiertos por dos enormes losas.
(Imagen obtenida en dolmenes.blogspot.com)

(Badajoz). (Imagen publicada por JuanRa Díaz)
martes, 17 de diciembre de 2013
Mas va a menos
José Joaquín Rodríguez Lara
Hoy es un día de felicidad para quienes nos sentimos extremeños y españoles. Artur Mas, presidente del Gobierno de Cataluña, ha declarado que Extremadura es "el mejor de los mundos". Por fin alguien que se considera genética, histórica y lingüísticamente superior a los demás españoles y no es Hitler se da cuenta de que Extremadura es un paraíso. Gracias, señor Más, no sabe usted bien cuánto se lo agradecemos.
Extremadura no tiene autopistas, ni tren de alta velocidad, ni tampoco de velocidad mediana, ni industrias que empleen a decenas de miles de personas, ni plaza fija en todos y cada uno de los telediarios; no tenemos equipos de fútbol en primera división, en realidad no tenemos nada de primera división, ni tampoco un palacio de la ópera, ni nos queda el rescoldo de unos juegos olímpicos, ni somos una referencia internacional como Cataluña con sus embajadas propias y su canesú, pero, eso sí, somos "el mejor de los mundos". Usted lo ha dicho.
Un mundo tan bueno, tan generoso que, durante décadas, hasta ha podido desprenderse de lo mejor de sus gentes, de sus jóvenes, para enviarlos a enriquecer a Cataluña. Porque los extremeños que salieron de sus pueblos con la maleta en la mano no eran emigrantes, señor Mas, no señor. Eran ángeles que levitaban en el mejor de los mundos, sin necesidad de alimentos ni de vestidos ni de cultura ni de sanidad ni tampoco de diversión; ángeles que nacieron en el paraíso extremeño y volaron hacia Cataluña, para hacer que prosperase la sociedad catalana. Por pura generosidad, ya ve, los extremeños somos así.
Y fíjese usted, señor Mas, si Extremadura será "el mejor de los mundos" que habiendo perdido casi 500.000 ángeles, la tercera parte de su celestial población, continúa siendo un paraíso. Eso no lo hubiese aguantado Cataluña, señor Mas, ¿a que no?

El presidente del Gobierno de Cataluña
mira a Extremadura con lentes de aumento.
(Fotografía bajada de Internet)
Claro que nuestra felicidad, la de los extremeños, la de los que seguimos viviendo en el mejor de los mundos, como usted bien sabe, y la de los ángeles que hicieron la maleta y volaron, no puede ser perfecta ni redonda ni rotunda, pues vemos que a pesar de nuestro esfuerzo, Cataluña no despega y no deja de quejarse, la pobre, seguramente porque sigue teniendo gobernantes mezquinos (acepciones segunda, tercera y siguientes según se entra en el diccionario de la Real Academia de la Lengua), como usted señor Mas, que para sacar la cabeza de su inmunda mediocridad necesita pisotear (segunda acepción) a Extremadura y a los extremeños.
Al humillar (tercera acepción) a Extremadura, usted, señor Mas, se comporta como un miserable. (Primera acepción). Tiene usted no poco de fantoche (primera y cuarta acepciones), pero lo peor señor Mas es que ya casi nadie se cree que de verdad se apellide usted Mas. En realidad, cada día se le ve más venido a Menos. Sólo alguien que no es nada puede recurrir, como ha hecho usted, a la genialidad de compararse con la última referencia estadística de la Unión Europea, en todos los índices de desarrollo socio-económico, para sacar la cabeza, señor Menos. Pero gracias de todos modos.
¡Ah! y por favor, dele recuerdos a mi paisana Filo, que vive en Tarragona. Y, ¿cómo no?, también a mi amigo y condiscípulo José, al que en Barcarrota, nuestro pueblo, seguimos llamando Guache, que hace ya muchos años hizo la maleta, formó un hogar en Cataluña y tiene hijos catalanes, señor Menos. Los dos son muy buena gente, se lo aseguro. Dos ángeles sin paraíso.

mira a Extremadura con lentes de aumento.
(Fotografía bajada de Internet)
jueves, 12 de diciembre de 2013
miércoles, 11 de diciembre de 2013
Transacciones
José Joaquín Rodríguez Lara
Durante la transición hubo muchas transacciones. Transacciones políticas, necesarias para que España pudiese pasar de la dictadura a la democracia.
Sin embargo, por aquellos años no se hablaba de transacciones; lo que hacía furor era el consenso. La palabra de moda. Pero el consenso es el fruto mondo y lirondo de la transacción; para que haya consenso hay que transaccionar, hay que negociar, es necesario salir de las trincheras ideológicas, de las partidarias o de las puramente interesadas y ceder hasta hallar un punto de equilibrio que no disguste a nadie o que moleste lo menos posible a todos.
Ya casi no hay casos de consenso en la política española, pues la transacción exige generosidad y altura de miras y hace tiempo que la cebada dejó de estar para pitas. No obstante, en ocasiones hay conatos de transacción y hasta brotes de consenso, aunque la mayoría de las veces no pasan de alianzas circunstanciales contra alguien.
Así ocurrió durante la primera jornada del pleno en el que se debate el proyecto de Presupuestos extremeños para el año 2014. La sesión resultó anodina, tediosa y hay periodistas que se preguntaban en voz alta: ¿pero qué titular le pongo yo a esto?
Aparentemente no había noticia a la vista y, sin embargo, en el hemiciclo se estaba produciendo algo bastante inusual: de espaldas a la tribuna de oradores, los grupos políticos, sobre todo los de la oposición, estaban transaccionando, negociando, llegando a acuerdos con la intención de dejar su impronta en la ley, en el caso de los desheredados, o como estrategia para mejorarla o no permitir que se la desfiguren, en los dominios del Partido Popular.
Las votaciones para aprobar la ley, que pondrán broche al pleno, y la posterior ejecución del Presupuesto, a lo largo del año 2014, mostrarán los frutos de la transacción que burbujeaba en el hemiciclo, si no se queda en simples esbozos de pompas removiéndose inquietas en el hondón de una olla puesta al fuego con agua. Poca cosa. Nadie espera que estas transacciones sean el atisbo de una transición generosa hacia una política más humana y más ciudadana.
Ya digo que la cebada no está para pitas, así que en medio de la algarabía parlamentaria alguien volverá a reclamar consenso con la misma urgencia y desesperanza que se pide lógica en mitad del caos, o se exige calma ante una estampida que resulta inevitable. ¿Transacciones? Con el rodillo de Ibarra estas cosas no pasaban. Salvo por razones de fuerza mayor. ¿Verdad, Juan Ignacio Barrero?
jueves, 5 de diciembre de 2013
La Edad Mandela
José Joaquín Rodríguez Lara
La historia es un hilo lleno de nudos. Cada uno de ellos representa un hecho memorable, un acontecimiento, una tragedia, un triunfo, un descubrimiento, una catástrofe... Son hitos que segmentan el contenido del ovillo histórico en tramos, en guerras, en imperios, en reinados, en regencias, en revoluciones, en repúblicas, en dictaduras, en atonías y en todo lo que empieza y termina y tiene gran repercusión social.
Tenemos la Prehistoria y la Historia, la Edad de la Piedra, la Edad de los Metales, la Edad Media, la Edad Moderna y la Edad Contemporánea, que a pesar de los pesares parece seguir vigente, pues aunque se habla de la Era Espacial aún no se ha generalizado la expresión Edad Espacial que, además, ya parece superada en repercusión por la Edad de Internet y de las Nuevas Tecnologías y hasta por la Edad de la Ingeniería Genética.
La invención de la escritura terminó con la Prehistoria y dio paso a la Historia. La Edad de la Piedra concluye al descubrirse el uso de los metales. La Edad Media es el tramo comprendido entre la caída del Imperio Romano y el descubrimiento de América. La Edad Moderna arranca con la toma de Constantinopla y la invención, por Gutenberg, de la imprenta de letras reutilizables (tipos móviles), y se agota con la Revolución Francesa, que da paso a la Edad Contemporánea, aunque para los ingleses todavía seguimos en la Edad Moderna.
En poco más de 200 años, entre la Revolución Francesa (julio de 1789) y hoy, hemos hecho tantos nudos en el hilo de la historia, pero tantos, tantos, tantos, que hay acontecimientos malos y buenos más que suficientes para haber consumido una docena de edades.
Vivimos bombardeados por los cambios. Nunca antes había desfilado la historia con tanta velocidad, nunca se había dejado atrás el futuro casi sin haberlo estrenado. Hay españoles, con 50 o más años, que tienen un pie en el Imperio Romano, pues conocieron el arado de palo y las carretas tiradas por bueyes, y el otro pie en el futuro que les está impactando con una lluvia de nuevas tecnologías y otras estrellas fugaces.
Ignoro cual será el próximo hito que dejará su huella en el ovillo, pero la muerte de Nelson Mandela, al que los más cercanos llaman Madiba, es un hecho con suficiente peso internacional para abrir un capítulo de la historia.
No porque haya muerto una figura pública admirada y respetada en todo el mundo; tampoco por la desaparición de un estadista de talla mundial, sino porque su muerte, a los 95 años, es el colofón a una trayectoria pública difícilmente superable.
Se nos ha muerto un ser humano ejemplar, tal vez irrepetible, pero nos queda su ejemplo, su lección de rebeldía, de dignidad, de generosidad, de altura de miras, de capacidad para convertir la esclavitud en libertad y a los carceleros en ciudadanos merecedores del perdón.
Mandela luchó contra la segregación racial practicada en Suráfrica y ganó; combatió el odio y lo venció; se enfrentó al pasado y lo derrotó. Se ganó el respeto y la admiración de todo el mundo, incluso hasta entre sus enemigos, por su resistencia, por su integridad y por no caer en la venganza.
Suráfrica era un estado abominable y Mandela lo convirtió en un estado respetable. Lo importante de Mandela no es que se nos haya ido, sino que lo tuvimos durante 95 años y que nos enseñó; su nacimiento tuvo infinitamente más importancia que su muerte, pero nunca se sabe si la criatura que acaba de nacer será una gran persona o un ser abominable, y siempre se tiene la certeza de si fue admirable o despreciable cada persona que fallece.
Como escribió Lorca en su 'Llanto por Ignacio Sánchez Mejías', "tardará mucho tiempo en nacer, si es que nace" un ser humano como Nelson Mandela, cuya vida ha marcado toda una era en el hilo de la historia y cuyo ejemplo sólo es equiparable al de Mahatma Gandhi, que como Madiba fue abogado, político y padre de un estado, la India, en un territorio sometido a la colonización británica.
Ojalá su muerte sea el arranque de una etapa histórica en la que no se apague su ejemplo, el principio de una era de inmaculado respeto a la dignidad y a la libertad del ser humano, el inicio de una nueva edad a la que, para mantener siempre en la memoria las enseñanzas del expresidente surafricano, deberíamos llamar la Edad Madiba o la Edad Mandela.
miércoles, 4 de diciembre de 2013
O un pedro ximénez
Hay al menos un ingrediente que no puede faltar en una cocina. No es el aceite de oliva ni el ajo ni la sal; tampoco es el menaje y ni siquiera se trata del fuego. Es un ingrediente contradictorio, pues resulta barato pero tampoco abunda. Se llama imaginación.
Sin una pizca de imaginación, millones de madres y de padres no podrían alimentar a sus hijos y la humanidad se habría extinguido hace varios milenios.
La imaginación se utiliza mucho para complicar las cosas sencillas y entonces se la confunde con la fantasía, que es un aliño diferente y resulta muy apreciado en las cocinas de alto standing, o de standing normal pero televisado. Lo mejor de la imaginación es que convierte en fáciles las cosas complicadas y entonces el común de los mortales no la llaman imaginación, sino destreza, maña, experiencia y hasta chiripa.
Con fantasía se puede componer un menú fantástico, y con imaginación es posible confeccionar un fantástico menú, una comida sencilla de preparar, barata, nutritiva, sana y apetitosa. Hay muchos ejemplos, pero sólo voy a poner uno.
Ponga al fuego un recipiente hondo lleno de agua en tres cuartas partes de su capacidad. Añádale al agua una hoja de laurel, un trozo de apio y unos cascos de cebolla. Pele cuatro o cinco langostinos frescos por comensal y deposite en el recipiente las cabezas y los demás residuos resultantes de limpiar el marisco que, una vez descortezado, reservará en un plato.
Pele ocho o diez dientes de ajo y córtelos en láminas. Lave un pimiento verde, una cebolleta grusa, un par de zanahorias, un puerro, y doce o más vainas de judías verdes. Pique cada uno de estos ingredientes en trozos pequeños. Lave también una hoja de laurel.
Ponga al fuego un recipiente de boca amplia con dos o tres cucharadas de un buen aceite de oliva. Cuando el aceite empiece a templarse, añádale, por este orden, el laurel, las láminas de un par de dientes de ajo, la cebolleta, la zanahoria, las judías verdes, el pimiento y un poco de sal. Remueva con una paleta de madera y sofría a fuego moderado.
Una vez que la cebolla haya alcanzado el estado de transparencia, ponga en el recipiente carne de magro de cerdo ibérico cortada en dados no muy grandes. Remueva hasta que la carne cambie de color y muestre signos de que empieza a cocinarse. Añádale un tazón o más de guisantes, frescos o congelados, y una cantidad similar de espárragos silvestres. Si son frescos, mejor, pero también valen los congelados.
Dele un vistazo al recipiente en el que se están cociendo las cabezas de los langostinos y, si lo considera necesario, retire la espuma con la espumadera.

Copa de pedro ximénez. (Imagen bajada de Internet)
Vierta sobre la carne de cerdo y las verduras que está rehogando medio vaso de vino blanco y suba la potencia del fuego sin dejar de remover. Una vez que el alcohol del vino se haya evaporado, añada media taza del clásico arroz bomba por comensal y remueva para que el grano absorba los sabores de las hortalizas, del vino y de la carne. A continuación, ponga agua en el recipiente hasta alcanzar tres cuartas partes de su capacidad. Antes de que el caldo resultante empiece a hervir, pruébelo y rectifique la cantidad de sal si fuese necesario. Una vez que se haya iniciado la ebullición, vaya bajando paulatinamente la intensidad del fuego, que deberá ser mínima cuando el arroz ya esté casi cocido.
Dele otro vistazo a las cabezas de langostinos y retire el recipiente del fuego, pues el caldo de marisco ya estará listo. Aproveche el calor de ese mismo hornillo para calentar medio dedo de aceite de oliva en una sartén amplia. Eche en el aceite dos o tres cayenas pequeñas, pero visibles y controlables, y fría en ese aceite el resto del ajo laminado. Retírelo cuando empiece a dorarse y resérvelo mientras continúa friendo las cayenas en el aceite.
Ponga en esa sarten los langostinos limpios que había reservado y cocínelos durante un par de minutos, vuelta y vuelta. Retírelos y resérvelos en una fuente.
Casque uno o dos huevos por comensal y fríalos en el mismo aceite en el que ha cocinado los langostinos. Retire y tire las cayenas, ponga los huevos fritos en la fuente con los langostinos, añada las láminas de ajo frito y, si lo considera oportuno, una o dos cucharadas del aceite que haya quedado en la sartén.
Pruebe el arroz con magro de ibérico y verduritas y, si está en su punto, retírelo del fuego y llévelo a la mesa, en la que debe haber pan tierno para mojar en los huevos.
Tanto el arroz como los huevos con langostinos pueden acompañarse con una copa de vino varietal; preferiblemente un buen blanco.
El postre de este sencillo menú puede consistir en fruta del tiempo, en una jícara de chocolate negro y hasta en una copa de pedro ximénez o un oporto dulce.
Sin una pizca de imaginación, millones de madres y de padres no podrían alimentar a sus hijos y la humanidad se habría extinguido hace varios milenios.

Las migas del plato
Primero.- El magro debe ser de cerdo ibérico, pues su sabor es incomparablemente mejor que el de cualquier otra especie porcina.
Segundo.- En lugar de langostinos frescos pueden utilizarse langostinos congelados, incluso ya pelados, o gambas igualmente peladas y congeladas. Los productos congelados no alcanzan el buen sabor de los frescos, pero pueden resultar más asequibles y dan menos trabajo. Eso sí, en el caso de utilizar marisco congelado es necesario esperar a que se descongele, hay que lavarlo en el chorro del grifo y escurrirlo bien, pues de no hacerlo así soltarán agua en la sartén, el aceite se convertirá en un caldo y en vez de freírse se cocerá.
Tercero.- Para comprobar el grado de picante adquirido por el aceite en el que se fríe la cayena puede poner en la sartén un trozo de pan y probarlo. No se limite a morderlo, cómaselo pues el picor es más intenso en el retrogusto.
Cuarto.- Una vez que esté frío, el caldo de cocer las cabezas de los langostinos o las gambas se cuela y se guarda para cocinar otro día un arroz o unos fideos gordos.
Buen provecho.
José Joaquín Rodríguez Lara
lunes, 25 de noviembre de 2013
La caraba engorda al cochino
José Joaquín Rodríguez Lara
Dejaba huellas de neumático en la tierra húmeda, pero no era un vehículo, era un hombre plantado sobre dos gruesas suelas de caucho cosido a mano, con lezna, cáñamo y cerote. Sus borceguíes, de cuero inmune al paso del tiempo, se abrochaban por encima del tobillo con hebillas.
Tal vez en alguna ocasión usó leguis, de badana o de lona, para defenderse del barro, pero lo habitual era que sobre los borceguíes cayera el bajo del pantalón, de pana recia, que un día fue negra o marrón y había encanecido con el uso, adquiriendo un color pardo imposible de encontrar en los catálogos textiles.
Un cinturón, de cuero vacuno, le ceñía el talle con tal empeño que, en vez de sostener el pantalón, parecía que pretendiese estrangularle. Y sin embargo, era la lengua del cinto y no la suya la que crecía exageradamente, el cuello de la correa el que se ahilaba y sus ojales los que se estiraban hasta darle mirada oriental. Con los años había tenido que buscarle acomodo bajo el propio cinturón a la lengüeta sobrante y hasta abrirle algún agujero más al cinto, para que no se le cayeran los calzones.
Por encima del cinturón vestía faja, negra, larga, con flecos. Enrollarse la faja en la cintura era un arte que a él nunca se le dio demasiado bien, así que la mujer le ayudaba a ponérsela cada mañana sosteniendo uno de los extremos de la prenda.
Solía vestir camisas holgadas, de manga larga, con los puños arremangados en dos roscones de tela de colores claros, generalmente con rayas, y cuello de tirilla.
Sobre la blusa iba el chaleco, de pana sobada, como los pantalones, pero más vieja, posiblemente heredado. El chaleco se ceñía en la espalda con trabillas y se cerraba por debajo del pecho con la cadena del reloj de bolsillo.
El reloj era mucho más que un accesorio, era un marchamo personal de honrada hidalguía trabajadora, un signo de distinción. Nunca necesitó reloj para saber la hora, para eso estaban el sol, el comportamiento de los animales, el hormigueo de las tripas y la seguridad de que sus ojos se abrirían a la hora prevista y nunca se le pegarían las sábanas. Tampoco necesitó jamás un despertador o un gallo que le cantase al día, pero el reloj, era mucho más que todo eso: era un ser vivo, su único y verdadero animal de compañía. Todos los demás, incluidos el perro y la gata, eran ganado, animales de utilidad a los que cuidaba con esmero, pero nunca con la devoción que le profesaba al reloj. Porque los animales vienen, van, se cambian, mueren, se sacrifican o se venden... y el reloj, no.
La compra del reloj fue un acto absolutamente volitivo, meticulosamente planeado, una operación de especial relevancia, tan trascendente como el mismísimo matrimonio. Podía dormir sin darle las buenas noches a la mujer -los besos quedaban para las grandes ocasiones-, pero no sin darle cuerda al reloj. Y se la daba con parsimonia, con una delicadeza impropia de sus manos grandes y callosas, haciendo girar la cabecilla entre el dedo pulgar y el índice de la mano derecha, como si en vez de darle cuerda al verdugo de las horas le estuviese dando la vida. Luego se lo llevaba a la oreja y, tras sentirse confortado con el tictac, que no había dejado de sonar desde que se lo entregó el relojero, lo guardaba en el bolsillo del chaleco, a buen recaudo. Podían pasar semanas sin que pulsase el resorte que abre la tapa para contemplar la esfera y a las sorprendidas y presurosas manecillas, pero no podía pasar ni un instante separado de aquel órgano vital que le latía en el bolsillo del chaleco. Nunca se preguntó el porqué se le da cuerda al reloj, pues él no le daba marcha ni lo ponía en hora, le daba cuerda. Le daba cuerda porque al reloj hay que darle cuerda, aunque su reloj de bolsillo funcionase a base de flejes y de muelles planos, y no de cuerdas y contrapesos como los relojes de las torres y de los ayuntamientos.
Además del reloj, en los bolsillos de su chaleco había lugar para una petaca, de cuero labrado con sus iniciales, en la que pocas veces faltó algo de picadura de tabaco negro, así como espacio para el librillo del papel de fumar y para un mechero de verdad, de mecha de algodón, que sahumaba los aires al darle lumbre al pitillo, subrayando así el carácter ceremonial de la ocasión.
Tanto en verano como en invierno vestía una chambra de color gris, con grandes bolsillos de faltriquera y cuello de tirilla. La chambra tenía una amplia botonadura que se extendía desde el cuello hasta la bastilla, pero sólo se abrochaba con el segundo botón superior que, como el primero, era más pequeño que los demás. En el bolsillo derecho de la chambra solía llevar un pañuelo, de hierbas, con el que empapaba el sudor y otras secreciones.
Completaba su atuendo una boina a la que llamaba bilbaína, negra, despojada del rabillo a consecuencia del largo uso, y sobreforrada interiormente con una hoja de periódico que enjugaba el sudor, protegía de la grasa capilar a la prenda y facilitaba su adaptación al cráneo, corrigiendo cualquier atisbo de holgura. La boina ocultaba, casi completamente, los filamentos de luna llena que se abrían paso a través del nubarrón de sus cabellos.
El suelo húmedo enmudecía sus pasos, pero no necesitaba hablar para que se le escuchase con atención tan pronto como descorría el cerrojo de la cancilla; aún así, una vez más voceó su cantinela y el viento desparramó la llamada por todos los rincones del encinar. Bajo las paredes, entre los riscos, tras las retamas y a los pies de las encinas prendió un chisporroteo de gruñidos que se dirigían con decisión hacia él. Los gruñidos se intensificaron cuando, además de vocear el aviso -un sonido gutural con muchas vocales- comenzó a golpear la primera encina que tocaba varear aquella mañana. A los cerdos les había entrado de repente un apetito insaciable y rodearon al vareador, que descargaba su sapiencia sobre la copa del árbol. Con la ropa inflada por el viento, a los pies de la encina copuda y rechoncha y rodeado de cerdos forrados de grasa, el vareador protagonizaba una escena que parecía un conjunto escultórico del gran artista colombiano Fernando Botero.
 |
| Alimentación de los cerdos en la montanera. (Imagen bajada de Internet) |
Se había despojado de la chambra y por los roscones de tela de la camisa salían dos antebrazos esculpidos en músculos y precisión. Sus manos enarbolaban una gruesa vara, de unos cuatro metros, al final de la que estaban atados dos metros de cordel, con otra vara, más fina y corta, ligeramente arqueada, de algo más de un metro, el zasquil, en el otro extremo de la cuerda. Cada vez que la vara y el cordel y, sobre todo, el zasquil golpeaban las ramas de la encina las bellotas caían en cascada y los cerdos se apretaban aún más en torno al vareador para devorarlas, porque -decía él- la bellota que más engorda es la que le repía al cochino sobre el lomo. De esta forma explicaba que al porcino le sienta mucho mejor la bellota fresca, la que acaba de caer, que aquella otra que lleva días en el suelo. Cabría la sospecha de que los cerdos también lo supiesen y por eso dormitaran tumbados entre los risco, junto al cortavientos de las paredes o bajo las encinas, esperando a que el vareador les convocase al banquete, pero no debe de ser así. A los cerdos, que son animales muy listos, al menos los ibéricos, además de gustarle la comida de calidad, les encanta que se la sirvan en buena compañía; por eso, aunque no tengan hambre, comen con ganas las bellotas frescas cuando están con alguien a quien conocen y que les da tranquilidad. Como suele decir el vareador, "al cochino lo engorda la caraba".
Sobre todo si reconocen la voz con la que se almohada la humedad del aire en la dehesa y las huellas de goma gruesa, con estrías de neumático, que acostumbran a dejar los borceguíes en la tierra húmeda.
martes, 12 de noviembre de 2013
jueves, 7 de noviembre de 2013
Brindis por un árbol
José Joaquín Rodríguez Lara
En El Almamed se ha secado un alcornoque. Es un árbol juvenil, de unos veinte años, que nunca había sido descorchado. Crecía cerca del corral de los cochinos, pegado a la pared medianera, y se ha secado en cuestión de días, casi de horas, pues cada vez que voy al Almamed recorro las paredes de este cercado familiar para ver si los jabalíes han abierto algún portillo más y necesito volver a recolocar las piedras. En mi anterior visita no noté nada raro y el alcornoque estaba frondoso. Pero se le han secado todas las hojas y se le han caído; está pelón y tiene las ramas muertas. Ignoro si aún le late el corazón.
El año pasado también se secó un alcornoquillo, casi un bebé, distante unos veinte metros del que se ha secado ahora. Me dolió porque era bonito y estaba en muy buen sitio, pero no me preocupé. Era pequeño y como él hay muchos en Almamed. Con unas tijeras de podar le había quitado las ramitas bajas del tronco y supuse que era yo el culpable de su muerte, por haber hecho algo mal al darle esa poda de crecimiento. Pero al que se ha secado ahora no le había tocado. Estaba intacto, con todas sus ramas. Lo miro y remiro buscando la cicatriz de un rayo o algún otro daño en el bornizo, pero no hay rasguños en su corcha. Mi preocupación aumentó al descubrir que, en un radio de 25 metros, al otro lado de la pared, se han secado otros tres alcornoques, más pequeños. Las encinas están intactas en esta zona, en la que hay muchos pies en plena producción y también muchos renuevos a pesar de que el suelo del Almamed y de las cercas colindantes parece más apropiado para los alcornoques -que se renuevan por sí mismos, sin necesidad de repoblar-, que para el encinar. Las encinas crecen más despacio.
Buscaba yo entre las copas del arbolado una explicación a estas inesperadas defunciones cuando sobre mi cabeza volvió a cruzar la cigüeña negra. Estirada, silenciosa, sin mover ni un músculo, como si en vez de plumas estuviese cubierta de jabón y en lugar de volar se resbalase entre las sábanas que el viento tendía a lo largo de la tarde. La cigüeña volaba hacia poniente. Siempre que la veo en Almamed vuela hacia el Oeste; seguramente tiene el dormidero y hasta hará el nido entre los brazos de algún gran alcornoque en las sierras del suroeste, pues en el entorno del Almamed abundan los riscales, pero no hay roquedos escarpados y con suficiente envergadura para que la cigüeña negra se sienta segura. Tampoco hay tendidos eléctricos y, además, a las cigüeñas de negro no les gusta subirse a los postes de la luz.
Mientras seguía caminando en círculo para revisar el estado de las paredes del cercado -tengo que terminar de echarle el mondongo y ponerle las tapas al último portillo que levanté-, no pude dejar de darle vueltas a lo ocurrido con los alcornoques. Cuatro pies han pasado en una semana de ser plantas frondosas a estar secos y quebradizos como la paja. ¿Los habrá matado la seca, esa plaga que se ceba con la dehesa? Mi preocupación va en aumento. Dicen que el mal de la seca lo causa un hongo que está en las raíces de encinas y alcornoques, así que no conviene desenterrar las plantas muertas para no esparcir las esporas y propagar la enfermedad. Casi sin darme cuenta, como el ensimismado espectador de un partido de fútbol que intenta rematar el balón al que no llega el futbolista, removí el pasto, la hojarasca y la hierba del suelo buscando las malditas esporas de la seca. Esfuerzo inútil, ya lo sé, pues, si las hay, estarán enterradas y no se ven a simple vista, pero ¿quién se resiste a expulsar de su casa al bichejo que le roe el mobiliario más preciado?
Lo que sí encontré fue una seta. No soy micólogo y, aunque tengo en casa varias guías de setas -la mejor es la que editó Iberdrola-, apenas distingo a la Lepiota, a la Amanita muscaria, que es muy venenosa, y nada más. Creo que la que vi en Almamed era un boletus; al menos, eso es lo que me dicen los libros. Las dehesas producen muchas especies de setas, entre las que hay algunas de gran valor culinario y económico, como los famosos gurumelos, que son hijos del feliz ayuntamiento de España y Portugal, para regocijo del Alentejo y de Extremadura.
Es increíble la cantidad de productos -setas, bellotas, leña, carbón, porcino, ovino, vacuno, caprino, aves de corral, caza, miel, sumideros de CO2, espárragos, orégano, paisajes, paz, tencas, belleza, cigüeñas negras, jinetas, rapaces y otras reliquias faunísticas, además de inspiración, de entretenimiento, de corcho... De corcho... No sé qué hacer con el alcornoque muerto, pero no tengo la intención de desenterrar sus raíces. A los cadáveres hay que darles tierra o incinerarlos, que en este caso quizá sería lo mejor. Su corcha podría haberse convertido en el tapón de un gran vino, en unos zapatos o en un bolso, pues el corcho es uno de los bienes más preciados que nos proporciona la dehesa, pero ya ha perdido casi la totalidad de su valor comercial. Ahora, cuando la madera se pudra, tal vez pueda emplear el canuto vacío que forme el corcho para proteger los balbuceos de otro aprendiz de alcornoque o las primeras hojas de un proyecto de encina en el corazón de El Almamed, donde fisga la zorra y, plegando las alas, la becada se deja caer entre las sombras del jogarzo, que de este modo llamamos por aquí al jaguarzo.
Brindo por todo ello y por su futuro. Y brindo con una copa de cava de Almendralejo, pues cada vez que se descorcha un vino que esté protegido con tapón de corcho, no sólo se reduce el sudario de plástico que cubre al mundo, sino que se riega con mosto la savia de un alcornoque, la montanera de un cochino ibérico, el gruñido de los rayones del jabalí, el otoño de un rebaño, el vuelo de la cigüeña negra, la mirada penetrante del gran duque, del impresionante búho real,... y brindo, también, por las manos que tapan portillos y levantan cercados de piedra convirtiendo las lindes en el mejor ecosistema de carácter natural construido por el ser humano, en un paraíso de vida para insectos, reptiles, roedores y, desde luego, para bellotas que serán el punto y seguido del alcornocal, de los encinares y, también, de los futuros portillos.
¿Por qué se habrá muerto el alcornoque?
jueves, 31 de octubre de 2013
Emigrar hacia dentro
José Joaquín Rodríguez Lara
La emigración destrozó a Extremadura durante los años 60 y 70 del siglo pasado. La región extremeña -que está en el suroeste de España, aunque hay mucha gente que todavía no lo sabe- perdió una tercera parte de su población, entre 300.000 y 400.000 personas. Son muchas para un tierra que se apaña con el millón de habitantes; son tantas que Extremadura todavía no se ha recuperado de aquel mazazo migratorio.
Fue como si se rompiese el tapón de la alberca, lo más parecido a destapar el sumidero del estanque y que las tinieblas arrastrasen el agua y todas las ilusiones disueltas en ella para regar de extremeños, de mano de obra barata, otras tierras, para fertilizarlas y hacerlas prosperar, mientras Extremadura se quedaba seca, sin sangre en los surcos, al borde del finiquito, víctima de un irrefrenable vórtice poblacional, que diría mi admirado Manuel Vicente González, futbolista con más clase, más madridista y, sobre todo, mucho mejor escritor que Jorge Valdano, a quien Dios mantenga fuera del Madrid.
Aquella hemorragia emigratoria, aquel río de lágrimas, aquel desfile de maletas heridas -hacia Alemania, a Suiza, a Bégica, Móstoles, Bilbao, Hospitalet, Luxemburgo, Francia, Pamplona, etcétera- desgajó familias, vació pueblos, robó talentos y trastocó definitivamente los pasos de Extremadura.
Como hijo de emigrante -mi padre trabajó durante once años en Alemania- conozco perfectamente todo lo malo y, también, lo bueno que nos acarreó la emigración a los extremeños. La herida de las ausencias se cerró, pero cinco decenios después, 50 años, que se dice pronto, ahí sigue la cicatriz, el chirlo imborrable que nos cruza la cara.
Los extremeños que ahora tienen 20 o 30 años no vivieron aquel proceso desgarrador, pero la mayoría de ellos están sufriendo otro no menos doloroso: la crisis, ese pozo negro de la economía que tanto tiene también de sangría migratoria. Y no solo porque se ha vuelto a romper el tapón de la alberca y por ese sumidero perdemos a los mejores, a los jóvenes con más preparación y con más fuerzas para asegurar la fertilidad de la región que les vio nacer, sino porque la crisis está originando en Extremadura otro tipo de emigración igualmente perniciosa: la emigración hacia dentro.
Quienes nos hemos quedado sin empleo y hemos visto reducirse o desaparecer nuestros ingresos, sin encontrar algún modo de vida laboral más allá de los límites regionales, estamos siendo arrastrados por un remolino, por un torbellino interior, por ese vórtice del que habla Manuel Vicente González. Es una emigración sin maletas, pero con despedidas, con lágrimas, con miedos y con incertidumbres. Aquellos emigrantes conocían el destino y la duración de su viaje; la mayoría de los actuales, no. Es una emigración que no te lleva a Suiza, pero que te encierra en tu casa, si la tienes; que no te obliga a cambiar de idioma, pero que te deja sin palabras; que no te impone costumbres ajenas, pero que te roba las tuyas; una emigración que no vacía los pueblos, pero que vacía las calles, las tiendas, los bares, las empresas, etcétera, etcétera, etcétera.
Tras el dolor de la marcha, los emigrantes extremeños de los 60 y de los 70 volvían al pueblo de vacaciones, menos negros, menos flacos, más risueños y decididos a casarse, a comprarse una casa, un huerto, un coche... Habían ido a ganarse la vida al fin del mundo y lograron vivir y darle vida a sus familias. Por el contrario, los emigrantes de esta emigración hacia dentro no volvemos a casa de vacaciones porque estamos en casa sufriendo unas vacaciones forzosas; además, estamos más negros, mucho más que cuando estalló la crisis; en general, hemos perdido peso; reímos menos y no abundan los planes de boda ni de compras de casa, de huertos o de coches. Nos han robado el horizonte.
La herida de la crisis, de la emigración interior se encuentra aún tan abierta en Extremadura, tan palpitante, que resulta temerario predecir cómo será la cicatriz que nos deje; pero la dejará, sin duda que la dejará.
martes, 29 de octubre de 2013
¡Renko, vuelve, aunque sea a pie!
José Joaquín Rodríguez Lara
La policía ya no es lo que era. La policía cuyas peripecias interesan al común de los mortales, esa policía a la que se ve venir sentados, porque nadie recela de ella, ni se oculta ni corre que se las pela nada más verla, la policía de las series policiacas, la policía que llena las horas de la televisión ya no es ni sombra de lo que fue.
La policía de antes estaba llena de agentes bragados, de polis de pelo en pecho que dejaban de mordisquear el donut para lanzarse a perseguir a los malos a golpe de sirena en automóviles a prueba de obstáculos, aquellos vehículos que saltaban como corzas, sin importarles destrozar docena y media de coches, entre propios y aparcados, para conseguir detener a un raterillo. De esa policía ya no hay.
Los polis de ahora son otra cosa. Están más tiempo en la comisaría que en la calle, no realizan espectaculares persecuciones con sus coches patrulla, casi no los arañan y prácticamente no encienden las sirenas. Más que agentes de la policía, los policías actuales parecen jugadores de ajedrez plantados ante el tablero en el que intentan componer el puzle del delito: anotaciones con rotulador gordo, croquis, fotografías de la víctima, de los sospechosos, del arma, del escenario del crimen... Los polis modernos conjeturan mucho y disparan poco.
 |
| Stana Katic y Nathan Fillion, protagonistas de 'Castle'. |
Pero lo más sorprendente es que resuelven sus casos gracias a la intervención decisiva y no pocas veces chusca de personas que no son policías. A la detective Kate Beckett le presta ayuda el escritor de novelas de misterio Richard Castle.
¿Qué sería de la agente Lisbon sin las peculiares ocurrencias de Patrick Jane, el rubio que piensa tumbado en un sofá? ¿Y qué decir de ese Sherlock Holmes con pinta de loco, encarnado por Jonny Lee Miller, exmarido de Angelina Jolie, que le da sopas con honda a la policía de Nueva York mientras una hermosa doctora Watson (Lucy Liu) con rasgos orientales intenta ponerle a salvo de sus sorprendentes perturbaciones mentales?
 |
| Patrick, el mentalista, y Lisbon, la policía, en plena faena. |
Estos agentes sin placa no sólo le hacen la mitad del trabajo a los ficticios policías de verdad, sino que hasta le dan nombre a las series: 'Castle', ''El mentalista', 'Elementary', señora Watson...
En 'Mentes criminales' la participación de los auxiliares de la policía alcanza cotas extraordinarias, con ese manojo de perfiladores criminales, de expertos en el análisis de conductas erradas, que recorren el planeta del delito cazando a los criminales más retorcidos. ¿Qué cosa puede hacer un policía que no esté al alcance de un lingüista o de un psicólogo? Nada.
Dirá usted, y lo dirá con parte de razón, que estas rarezas solo pasan en las series policiales extranjeras y no en todas, pues cuando las televisiones españolas hacen series de policías, las hacen a conciencia, y ahí están 'El comisario' y 'Los hombres de Paco' para demostrarlo. Y lo que usted dice sería totalmente cierto si en España no hubiésemos hecho también series como 'Los misterios de Laura', en la que Laura, lógicamente, exmujer de un comisario, le enmienda la plana profesional a su exmarido un capítulo sí y al siguiente, también.
 |
| Rodrigo Noya y Diego Martín, de 'Hermanos y detectives'. |
Y eso no es nada, pues también tuvimos una serie, 'Hermanos y detectives', en la que el pequeño Lorenzo, niño inteligentísimo, locuaz y de acento argentino, le solucionaba los casos a Daniel Montero, su hermano mayor, agente de medio pelo, prudente y español. Cosas que pasan en cualquier comisaría patria.
Por no referirnos a 'Brigada Central', ambientada en plena transición política, con un Imanol Arias encarnando al gitano inspector jefe de policía Manuel Flores, casado con la gachí Assumpta Serna, empeñado en defender la ley y el orden aunque tuviera que enfrentarse a su propio padre, un patriarca gitano interpretado por el extraordinario actor José María Rodero. Ya digo, cosas que pasan cada día en cuaquier comisaría española.
Pero, volviendo a los mencionados parapolicías de estos tiempos, sus hazañas se quedan en nada si nos remontamos a Jessica, la nunca bien ponderada señora Fletcher, descollante protagonista de 'Se ha escrito un crimen', que primero escribía los homicidios y luego los resolvía, con lo que los policías, si es que había policía en la serie de la señora Fletcher, solo tenían que firmar los folios del atestado pues les daban las soluciones sujetas con lazo y envueltas en celofán.
 |
| Grisson, un policía de bata y laboratorio. |
Y no crea que me olvido de C.S.I. Las Vegas, Miami y Nueva York. Ni por un momento. La serie escrita por el conductor de autobuses Anthony Zuiker es de lo mejor que se puede ver actualmente en la

House, médico de armas tomar.
televisión, en lo que a historias policiales respecta. Aquí se invierten los papeles y Grissom y compañía lo mismo disparan y te esposan, que te hacen un análisis de orina sin necesidad de que pidas cita previa en el ambulatorio. Lo que engancha de C.S.I. (Crime scene investigation) es que nos hagan creer que son policías cuando en realidad son médicos, al contrario de lo que ocurre con House, que dice ser médico pero se comporta como lo que es, un sargento de hospital.

En cualquier caso, C.S.I. es la policía total; ni la Wikipedia sabe tanto de todo. Al lado de un C.S.I., el exmarine y policía de 'Bones', 'Huesos', se queda en simple capitán del equipo de rugby del instituto. Suerte que en 'Bones', inspirada en la vida de la antropóloga y escritora Kathleen Joan 'Kathy' Reichs, siempre nos quedará al menos la belleza acerada y encerada de la doctora Brennan.
 |
| El capitán Furillo y Joyce con el sargento Philip. |
En este repaso a las series policiacas de nuestra vida no puede faltar la más venerada por quienes han vivido lo suficiente para tener recuerdos, pero no lo bastante como para haber perdido la memoria: 'Canción triste de Hill Street'. Esta sí que era una serie policial; aquello sí que era una comisaría. ¡Qué movimiento, qué realismo, qué desfile de extras, qué calidad, qué productividad contra el delito! Los buenos contra los malos sin psicólogos ni novelistas ni análisis clínicos. 'Canción triste de Hill Street' nunca aburría; y eso que, un capítulo sí y otro también, la acción transcurría entre las dos escenas más repetidas e imprescindibles: pasando revista a los casos del día, a primera hora de la mañana, en la comisaría, y el capitán Frank Furillo y la abogada Joyce Davenport, ya entrada la noche, pasándose revista mutuamente, en el dormitorio.
¡Renko, deja el donut y vuelve, aunque sea de mentalista!

Renko, el poli de 'Hill Street' que comía donuts y bebía cafés entre disparo y disparo.

lunes, 28 de octubre de 2013
El primer cocinero
José Joaquín Rodríguez Lara
'Cocinar hizo al hombre', tituló uno de sus libros (Barcelona, Editorial Tusquets, 1979), el farmacéutico, biólogo y antropólogo Faustino Cordón Bonet, que nació en Madrid, pero tuvo una interesante vinculación con Extremadura; su padre era de Fregenal de la Sierra y él mismo residió durante su infancia en el sur de la región.
 |
| Faustino Cordón Bonet. (Fotografía bajada de Internet) |
En esa obra, la más divulgativa de todas las que recogen su pensamiento, el notable científico expone el proceso evolutivo de los homínidos y el salto cualitativo, tanto nutricional como cultural, que supuso para la humanización el hecho de cocinar los alimentos.
La inmensa mayoría de los animales silvestres, desde los herbívoros hasta los carnívoros, pasando por los insectívoros, ictiófagos y nectaríferos, consumen sus alimentos tal y como los encuentran en la naturaleza, sin procesarlos previamente. El ser humano, no. Las personas cocinan la gran mayoría de la comida que ingieren. Podría decirse que el humano es el único ser del reino animal que lo hace, aunque no sé hasta qué punto resulta exacta esta afirmación.
Por ejemplo, las selváticas hormigas cortadoras de hojas no se alimentan de las hojas que acarrean, sino que sobre ellas, en el interior de sus hormigueros, cultivan un hongo que les sirve de alimento. Por lo tanto, realizan una manipulación de sus nutrientes, aunque sólo sea a nivel de cultivo. Hay otras especies de hormigas, mucho más cercanas, que en vez de ser agricultoras son ganaderas y pastorean a los pulgones, a los que ordeñan, como si fuesen ovejas, para extraerles un líquido azucarado que les encanta sorber. También hay hormigas que se convierten en odres vivos y almacenan en su abdomen ese licor, para poder facilitárselo a su compañeras cuando se lo demandan. ¿Se comportan estas hormigas expendedoras como simples vasijas o, además, procesan el caldo azucarado haciéndolo madurar en sus buches?
Más patente aún es el caso de las abejas que liban el néctar de las flores y lo transforman en miel tras pasarlo por sus estómagos y hacerlo fermentar. Y luego se alimentan, entre otras cosas, con una mezcla de miel y polen, el llamado pan de abeja. Las abejas melíferas tal vez no cocinen, pero lo que hacen con el néctar y el polen se le parece mucho.
 | ||||||||
| Reproducción de un mural de Banksy. |
Pero tenía razón Faustino Cordón (22 de enero de 1909 / 22 de diciembre de 1999) cuando escribió que cocinar hizo al hombre; es decir, que dejamos de ser simples animales que se alimentaban de las hojas, granos, frutos, raíces, de los animalillos y de la carroña que nos caía a mano, para pasar a ser personas expertas en recolectar y producir los alimentos que nos apetecen y a manipularlos hasta convertirlos en un producto que nos resulte aún más apetitoso.
 |
| Un hombre compra pan en una máquina expendedora de barras. |
Empezamos cocinando en el hogar, en el fuego del campamento, y hemos terminado comprando la comida preparada en máquinas tragaperras situadas en los lugares de paso o de concentración de público. Entre asar un trozo de carne sobre las brasas de la lumbre tribal y sacar de una máquina un pastelillo de chocolate -"su bizcocho, gracias"- hay un largo camino; recorriéndolo hemos llegado hasta donde estamos y a ser lo que somos.
La cocina es un gran invento, pero seguramente nadie la inventó, sino que fue un descubrimiento. Lo mismo que los milanos, las águilas, los cernícalos y otras rapaces, además de aves como las cigüeñas blancas y algunos córvidos, sobrevuelan los incendios para cazar a los animalillos que, despavoridos, huyen de las llamas, es muy probable que nuestros antecesores homínidos buscasen entre las cenizas y los troncos humeantes aquellas presas que no habían logrado huir del fuego. Descubrir que la carne que estuvo al alcance de las llamas se digería mejor, y hasta resultaba más apetecible, que la carne cruda debió de ser solo cuestión de tiempo; de miles o millones de años, pero de poco más.
Así que el primer homínido que cocinó no lo hizo con mandil y una lista de ingredientes en la mano, sino con una pizca de sentido común entre las orejas, lo que le permitió intuir que la comida estaba lista antes de que se carbonizase.
Todo empezó, seguramente, con una lumbre, un animalillo sin descuartizar y un palo para voltearlo entre las brasas. Lo de Ferrán Adrià cocinando con nitrógeno líquido en el restaurante 'El Bulli' tan solo es el penúltimo eslabón evolutivo de la feliz ocurrencia que tuvo un homínido avispado, con hambre y sin incendio forestal que llevarse a la boca.
Si las llamas no van a mi comida, llevaré mi comida a las brasas.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)